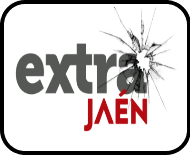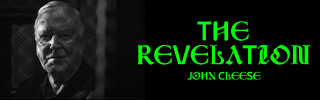Vivimos un tiempo en el que los relatos importan más que los hechos. No porque los hechos hayan desaparecido, sino porque cada vez es más difícil verlos a través del ruido interesado de la propaganda.
En los últimos años se ha perfeccionado una estrategia que consiste en inventar conflictos falsos para ocultar los problemas reales y, sobre todo, a sus responsables. No se trata solo de manipulación mediática; es una técnica política y económica destinada a fragmentar, a impedir que quienes comparten la misma precariedad se reconozcan como aliados.
Dos ejemplos recientes bastan para entenderlo: el enfrentamiento entre jóvenes y mayores por la vivienda y la supuesta guerra entre autónomos y asalariados. Ambos casos ilustran un mismo patrón: desplazar el foco desde las causas estructurales hacia enemigos imaginarios.
En el primer caso, el relato dominante en ciertos círculos mediáticos y académicos sostiene que la crisis de emancipación juvenil se explica, al menos en parte, por el “acaparamiento” de riqueza de las generaciones anteriores. Según esta versión, los “boomers” habrían vivido por encima de sus posibilidades y bloquean ahora las oportunidades de los “millennials” y “zoomers”.
La tesis es atractiva, tiene una apariencia de rebeldía intergeneracional, pero es profundamente falsa y políticamente funcional al poder financiero. La juventud no puede emanciparse no porque sus padres o abuelos hayan acumulado demasiado, sino porque la vivienda se ha convertido en un activo financiero, una mercancía sometida a la lógica de la rentabilidad global.
Los jóvenes compiten por su primera vivienda no solo entre ellos, sino contra fondos de inversión capaces de pagar al contado edificios enteros, contra turistas que pueden asumir tarifas diarias equivalentes a una mensualidad, y contra un mercado inmobiliario que ha sido desregulado para favorecer la especulación.
Una vez diagnosticado el problema —la financiarización de un derecho básico—, aparece el relato interesado que lo desactiva: culpar a otra generación. Esa narrativa del “boomer contra millennial” sirve para desactivar cualquier respuesta colectiva. Mientras discutimos en la sobremesa familiar sobre quién tuvo más suerte, no hablamos de por qué un fondo estadounidense puede poseer miles de viviendas en Madrid o Barcelona, ni exigimos una Ley de Vivienda que limite alquileres y desincentive la especulación.
La estrategia es brillante en su cinismo: al dividir a las víctimas, se protege al verdugo.
Algo similar ocurre con la disputa entre autónomos y asalariados, o entre estos y los pensionistas. El gobierno, que se presenta como progresista, ha impulsado una subida generalizada de las cotizaciones de los autónomos. Se argumenta que no son impuestos, sino “primas de seguro”. Bien: llamémoslas como queramos, pero el resultado es el mismo.
Un trabajador autónomo que ingresa menos de 1.000 euros mensuales destinaría hasta un 30% a cotizaciones. ¿Puede vivir, ahorrar o reinvertir con lo que queda? Apenas. ¿Puede emprender alguien sin respaldo familiar o patrimonial? Difícilmente.
La cuestión no es si pagan mucho o poco “en abstracto”, sino qué porcentaje de su renta presente se les obliga a sacrificar para asegurar una renta futura. Y, bajo cierto nivel de ingresos, esa obligación deja de ser una política de solidaridad y se convierte en un obstáculo para la supervivencia económica.
Mientras tanto, el debate se simplifica hasta el absurdo: asalariados contra autónomos, trabajadores contra pensionistas, pobres contra casi pobres. Otra vez el enfrentamiento horizontal que evita mirar hacia arriba. Y es azuzado interesantemente por otros, como el PP, que comienza su reguero de promesas eternas en materia impositiva, todas falsas por supuesto.
No hace falta recordar a Aznar y a Rajoy para saber que nada que proponga la derecha sobre impuestos va a ser cumplido; es sólo una mentira recurrente que sueltan casi sin pensar. En este caso, Feijóo, haciendo gala una vez más de su torpeza, ha asegurado que su “equipo de expertos”, encabezado por él mismo, lleva meses trabajando en un plan cuya propuesta estrella en la misma normativa europea en materia de IVA que será de obligado cumplimiento en unos meses. Sin más, su único mérito es tener un “experto” en leer Directivas europeas. Poco nos pasa.
Detrás de todos estos conflictos artificiales se esconde una verdad incómoda: los ingresos derivados del trabajo ya no bastan para garantizar una vida digna y estable. La brecha entre las rentas del trabajo y las del capital se ha convertido en la enfermedad crónica de nuestras sociedades. El salario ya no es la vía de ascenso social que fue durante el siglo XX y hoy, solo quienes poseen rentas o patrimonio disfrutan de una seguridad real. Esa fractura —más que la edad, el género o el tipo de contrato— es la que está definiendo la nueva desigualdad.
Y, mientras, los diagnósticos escasean. La izquierda comete un error grave cuando interpreta el estancamiento salarial exclusivamente como un problema de “ricos que se forran”, sin atender a las causas estructurales. Sí, hay acumulación en la cúspide, pero también hay baja productividad, falta de inversión tecnológica y una estructura empresarial raquítica; un problema de modelo.
Sin productividad no hay salarios sostenibles; sin empresas que innoven y exporten, no hay riqueza que repartir. Demonizar la propiedad o el ahorro es tan ineficaz como exonerar a la especulación. Porque lo que habría que empezar a explicar ya es qué es (y qué no es) la productividad. La productividad no es “trabajar más rápido” ni “echar más horas”. Es producir más valor por cada hora trabajada, y eso depende del capital, la tecnología, la organización y los sectores en los que se concentra la economía.
Un operario alemán no trabaja más duro que uno español, pero produce más porque su fábrica tiene robots, software logístico y sistemas automatizados. Un agricultor con un invernadero digitalizado genera más que veinte jornaleros al aire libre. Una consultora con herramientas de análisis de datos factura cinco veces más que otra que sigue con hojas de cálculo. No se trata de esfuerzo individual, sino de cómo se combinan los factores de producción.
Los países con mayor peso industrial y tecnológico, con empresas de tamaño medio y grande, con inversión sostenida en innovación, son los que pueden pagar salarios más altos y sostener sistemas públicos robustos. Y los que se refugian en el autoempleo precario, la hostelería y el turismo masivo, terminan atrapados en una economía de bajo valor añadido y sueldos estancados.
Por eso no tiene sentido celebrar la desaparición de autónomos como un “avance” del modelo laboral. Los autónomos son comercios, talleres, artistas, comunicadores, profesionales que constituyen el tejido real de la clase trabajadora. Y, por tanto, asfixiarlos con cuotas desproporcionadas no es modernizar la economía; es empobrecerla.
Todo esto vuelve al punto de partida: los falsos conflictos son relatos útiles al poder. El capitalismo financiero ha aprendido que no necesita represión si consigue que la gente se culpe entre sí. Mientras el joven sospecha de su abuelo, el asalariado del autónomo, y el autónomo del pensionista, nadie cuestiona a los fondos de inversión, a los oligopolios energéticos o a la arquitectura fiscal que protege las rentas del capital.
Nos enfrentan por lo accesorio para que no hablemos de lo esencial. Nos venden la idea de que la culpa de nuestra precariedad es generacional, cuando en realidad es estructural. Y mientras discutimos quién aprieta más las tuercas, ellos siguen comprando el edificio.
La salida no pasa por elegir entre más impuestos o menos impuestos, entre jóvenes o viejos, entre autónomos o asalariados. Pasa por reconstruir una alianza social amplia en torno al valor del trabajo, la redistribución justa y la inversión productiva. Por reclamar un modelo que premie la creación de valor real, no la especulación.
Por entender que sin productividad, sin innovación y sin tejido empresarial fuerte, no habrá ni pensiones, ni vivienda, ni derechos sociales sostenibles. No se trata de enfrentar a generaciones o colectivos. Se trata de recuperar la conciencia de clase en un tiempo que nos quiere divididos y confundidos.
Porque si algo nos une —jóvenes, mayores, asalariados o autónomos— es la certeza de que el trabajo, tal como hoy está organizado, ya no garantiza la dignidad que debería ser su razón de ser.
Y esa, no otra, es la verdadera batalla de nuestro tiempo.