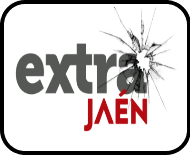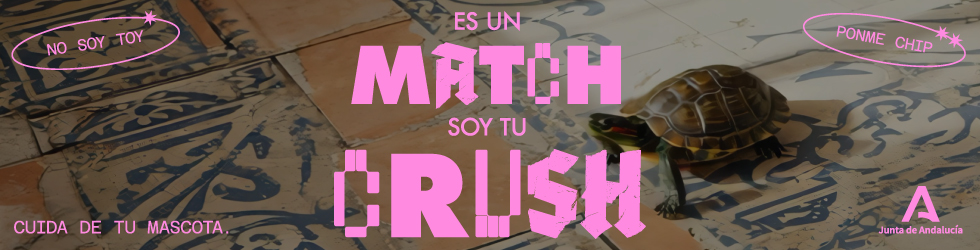Más allá de las polémicas políticas diarias que nos inundan, y nos cansan, normalmente sin trascendencia a largo plazo, la tendencia de nuestras sociedades occidentales recuerda cada vez más a ese conocido chiste en el que una madre, viendo a su hijo desfilar en la jura de bandera, exclama muy orgullosa: «Hay que ver lo listo que es mi hijo: todos llevan el paso cambiado menos él». Ese es el pensamiento generalizado entre los que nos gobiernan, entre la mayoría de los opinadores y medios de comunicación y entre las grandes empresas en el mundo Occidental, y especialmente en Europa.
Nuestras “élites”, por llamar de alguna forma a ese conglomerado que dirige el funcionamiento de nuestros países, ya sean conservadores, liberales o socialdemócratas, están convencidos de que las cosas que no funcionan no son responsabilidad suya, que ellos tienen y tendrán siempre la razón y que el único problema es cuando “el pueblo”, “los ciudadanos”, por no llamarnos “las masas”, no se la damos. Este razonamiento explica, para ellos, las crisis, el ascenso de los populismos y la extrema derecha, el Brexit y Trump, etc.
Sin embargo, frente a ese “paso cambiado de los demás”, lo que la ciudadanía percibe es que nuestro sistema, nuestras democracias, ya no son un espacio donde sus problemas sean escuchados y atendidos. Y lo dicen claramente para aquellos que quieran prestar atención. Hace unas semanas se publicaron los resultados de una encuesta que Ipsos hace anualmente y la imagen de Europa que dibuja este Broken System Index es bastante incómoda. La mayoría de la ciudadanía en países como España siente que el sistema político y económico no funciona para ellos, que se ha roto el pacto básico de confianza en el que se sostenía la democracia liberal. En concreto, los resultados en nuestro país nos indican que el 55% piensa que la sociedad española está rota y el 57% que está en decadencia. Un 68% no cree en los medios de comunicación, a los que considera movidos más por beneficios económicos que por la veracidad de la información, y un 61% cree que los que mandan lo hacen favoreciendo únicamente sus intereses.
Mientras tanto, las élites —políticas, mediáticas, empresariales— insisten en transmitir la idea de que todo marcha dentro de lo previsible, que el rumbo es correcto y que la tarea esencial consiste en cerrar filas para defender lo que ya tenemos. La distancia entre una percepción y otra es cada vez más abismal. La política institucional se aferra a la retórica de la normalidad, mientras la gente vive una cotidianidad atravesada por la precariedad, la inseguridad laboral, la dificultad para acceder a vivienda, los salarios estancados y la sensación de que el ascensor social ha dejado de funcionar. Ese desajuste es el terreno fértil para la desafección.
Los datos de Ipsos no hablan solo de enfado: describen una crisis estructural de legitimidad. La mayoría de los europeos considera que el sistema favorece a unos pocos, que las reglas no son iguales para todos y que la política se ha vuelto incapaz de ofrecer horizontes de futuro. Es aquí donde los proyectos reaccionarios encuentran un hueco: no porque tengan respuestas reales, sino porque logran interpelar a las emociones y presentarse como alternativa frente a un sistema que aparenta indiferencia. Las élites europeas siguen atrapadas en un relato que ya no conecta, y que no es real en el mundo que vivimos. Se aferran al proyecto de integración como si fuera un axioma indiscutible, sin atender a que, para millones de personas, la UE no representa una promesa de bienestar compartido, sino un espacio donde se deciden recortes, tecnocracia y políticas alejadas de su vida cotidiana.
Su espejismo consiste en pensar que basta con mantener el edificio tal y como está, con algunos retoques cosméticos, para contener la ola de descontento. Pero lo que está en juego no es el barniz institucional, sino la base misma de la confianza democrática. Si el contrato social europeo se rompe, el edificio entero tambaleará.
Además, este problema se acrecienta porque sucede en un contexto donde el propio capitalismo global está mutando, y los fundamentos sobre los que se fundó la UE se tambalean. A simple vista, observamos que fenómenos tales como la transición energética, la digitalización, la inteligencia artificial, la pugna por el control de cadenas de suministro críticas y el reordenamiento de bloques geopolíticos, están dibujando un mundo en disputa. Estados Unidos se repliega y busca blindarse frente a China. China impulsa su modelo de capitalismo de Estado como alternativa al orden liberal, concentrando un nuevo bloque de poder alternativo. Y Europa… parece quedar en medio, sin un proyecto claro, dividida entre el seguidismo atlántico y el miedo a su irrelevancia.
Pero lo que sucede más de fondo es un largo proceso de cambio irreversible del propio sistema capitalista. Cada día hay más evidencias de que el neoliberalismo y la globalización están desapareciendo para no volver y un nuevo orden capitalista, con nuevas reglas y nuevos mecanismos, está sustituyéndolos. Ante ese escenario, soterrado y a paso lento, los actores geopolíticos tienen dos opciones: o se adaptan o perecen. Así lo hacen desde EEUU, hasta China, pasando por Rusia, India, Sudáfrica, etc. Mientras, la UE parece no querer enterarse. No todos sus dirigentes, pero sí la mayoría. Hace justo un año, Mario Draghi dejó por escrito el camino que debía seguir la UE si no quería perecer. Aquí, lo contamos. Pasado un año, nada ha cambiado en Europa. O sí: hemos ido en sentido opuesto al indicado por el italiano.
El capitalismo europeo, tradicionalmente basado en la exportación industrial, el consumo interno sostenido por Estados de bienestar fuertes y el acceso a energía barata, ha perdido varias de sus bases. La globalización ya no va a garantizar prosperidad, los recursos energéticos baratos se desvanecen, y la competencia tecnológica con gigantes como China o India amenaza con dejar al continente en posición subalterna. En ese escenario, las élites europeas reaccionan con parches: subvenciones coyunturales, llamados a la competitividad, apelaciones a la resiliencia. Pero evitan afrontar la pregunta de fondo: ¿qué papel puede jugar Europa en un capitalismo en transformación, en un tablero geopolítico donde su peso relativo se reduce?
Su única respuesta es agitar el recurso del miedo. El miedo se ha convertido en la principal herramienta de gobierno y comunicativa de nuestros países. Miedo a los populismos de ultraderecha, miedo a Rusia, miedo a China, miedo a perder el tren tecnológico. La narrativa dominante ya no es la del progreso, sino la de la amenaza. Y una democracia que se defiende a través del miedo es una democracia débil, condenada a reforzar la desafección de los ciudadanos.
En la práctica, la UE ha elegido refugiarse en el discurso de la estabilidad mientras el mundo alrededor se redefine. Ese refugio puede ser cómodo para las élites, pero es cada vez más insoportable para las mayorías sociales que sienten que las promesas de estabilidad no les alcanzan.
Nuestras élites están en una especie de shock postraumático ante el fin de su sueño neoliberal. Han perdido la capacidad de comprender el tiempo histórico en que viven. Siguen actuando como si bastara con gestionar los consensos de la posguerra fría, sin entender que ese mundo ya no existe. El shock se traduce en dos estrategias fallidas: la tecnocracia y la nostalgia. La tecnocracia cree que los problemas son de gestión, que bastan ajustes técnicos para calmar la crisis de legitimidad. La nostalgia intenta recuperar el aura de la UE como proyecto de paz y prosperidad, sin atender a que para las generaciones jóvenes ese relato ya no significa nada.
Europa se juega su futuro en un cruce de caminos. Puede seguir administrando el presente con recetas viejas, confiando en que el miedo a la ultraderecha mantenga a las mayorías disciplinadas. O puede atreverse a repensar su democracia desde abajo, asumiendo que el malestar ciudadano no es un capricho sino un síntoma de fondo.
Eso implica devolver poder real a la gente, redistribuir riqueza en un contexto de cambios tecnológicos, crear mecanismos de seguridad vital que no dependan de la lógica del mercado, y aceptar que el capitalismo tal como lo conocimos está agotado. No se trata de salvar “la democracia” como una entelequia, sino de salvar la democracia como experiencia concreta de igualdad y dignidad compartida. Para eso hace falta valentía política, capacidad de reconocer errores y voluntad de imaginar instituciones nuevas.
Las élites europeas aún están a tiempo de salir de su shock, pero la ventana se estrecha. Si no lo hacen, serán los trumpismos europeos quienes ocupen el espacio del malestar, ofreciendo respuestas fáciles a problemas complejos. Y entonces, la paradoja será cruel: las élites que se proclamaban salvadoras de la democracia habrán sido, por su inacción, las responsables de su debilitamiento.
Europa necesita menos miedo y más política. Menos discursos de estabilidad y más audacia para mirar de frente los desafíos de un mundo en mutación. Porque el futuro no se juega en mantener el espejismo del presente, sino en atreverse a construir un horizonte común donde las mayorías vuelvan a reconocerse.