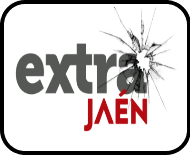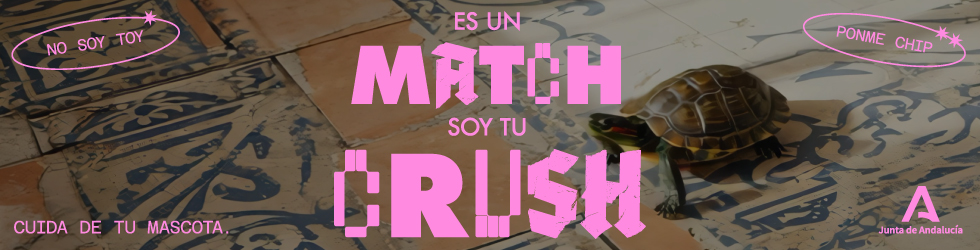Como aquel Funes imaginado por Jorge Luis Borges cuyo prodigioso exceso de memoria era más un castigo que un milagro, las sociedades de hoy padecemos el exceso de una información cuyo flujo ininterrumpido es tan omnipresente que hace imposible una efectiva discriminación capaz de diferenciar la buena información de la mala, la noticia fiable de la noticia sesgada, la realidad del bulo, y no porque nos hayamos vuelto particularmente torpes o perezosos, sino porque es materialmente imposible disponer del tiempo, de las horas que serían mínimamente necesarias para abrirse paso entre la enmarañada espesura de noticias, informaciones, alertas, mensajes, pódcast, tertulias, comentarios, análisis, ensayos… hasta hallar la luz de la verdad. El civilizado país que era la información hasta una o dos décadas atrás es hoy puro salvaje Oeste: inmenso territorio aún por explorar donde rige no tanto la ley del más fuerte como la ley, no menos pavorosa, del más mentiroso. ¿Quiere decirse que la política miente hoy más que en el pasado? No necesariamente: no ha cambio la naturaleza ni el volumen de la mentira, pero sí se han perfeccionado extraordinariamente los mecanismos de difusión y transmisión de la misma. Y lo que vale para la mentira vale para el crimen o la guerra: hoy se mata más y mejor no porque la gente que lo hace sea más mala que antaño, sino porque las armas que utilizan son infinitamente más letales que en el pasado; de igual manera, hoy no se miente más y mejor porque los políticos sean más mentirosos que antes, sino porque cuentan con un sistema de altavoces tan omnipresente, poderoso y altamente sofisticado que ni siquiera un tipo tan imaginativo como Goebbels se habría atrevido a soñar.
Haga la prueba el improbable lector intentando saber la verdad de lo sucedido con los incendios que han asolado cientos de miles de hectáreas en el mes de agosto. Publicaba la semana pasada un diario conservador no siempre fiable pero siempre útil un sondeo según el cual los españoles castigan con “un suspenso masivo a los políticos en su actuación contra los incendios”. Realizada por Sigma Dos, la encuesta concluía que los entrevistados “puntúan con un 4,2 la labor del Gobierno y con un 4,6 la de las autonomías”. Tan equitativo reparto de responsabilidades no es nuevo ni, seguramente, inocente: si quienes han podido hacer mal las cosas son gobiernos autonómicos conservadores porque la materia de que se trata es competencia exclusiva suya, los medios de derechas acostumbran a repartir las culpas al cincuenta por ciento entre esos gobiernos y el central cuando este es de signo político contrario. Si la culpa es tuya, es solo tuya; si es mía, es de los dos.
La operación suele surtir efecto en la opinión pública porque siempre es posible encontrar fallos, irrelevantes pero de fácil magnificación, en la gestión de quien no es directamente competente, pongamos por caso, de la lucha contra el fuego. La gestión de Mazón durante la Dana fue de juzgado de guardia, pero la Confederación Hidrográfica del Júcar o la AEMET pudieron cometer algún fallo o hacer mejor algunas de las cosas que hicieron. Con ese material no es difícil armar un relato exculpatorio de Mazón: él se equivocó, sí, ¿pero quién no lo hizo?
Determinar qué informaciones son fiables y cuáles ocultan datos relevantes de la realidad para que ésta no estropee un buen relato es trabajo que requiere un tiempo que nadie tiene. Y tampoco ayuda precisamente a ello constatar que, incluso en los medios más serios, las noticias políticas suelen llevar incorporado un cierto tonillo que opera como clave de lectura: no hay información política relevante que no lleve encastrado en su interior un determinado relato con su carga ideológica correspondiente.
¿Qué nos está pasando? ¿Somos víctimas de la eficacia diabólica de nuestros propios inventos, englobados bajo loque denominamos ‘revolución digital’? Internet, el móvil, la inteligencia artificial… nos están volviendo más perezosos de lo que siempre fuimos: son todos ellos fabulosos ingenios en los que hemos delegado tareas que en el pasado hacíamos con nuestro propio esfuerzo. Ahora, ellos hacen el trabajo y nosotros esperamos mientras lo hacen para inmediatamente después recoger los frutos.
Empezamos a ser menos ciudadanos y más espectadores de lo que fuimos nunca. Un ciudadano quiere que le cuenten la verdad; un espectador quiere que le cuenten un relato, sin importarle demasiado si ese relato es un cuento, pues lo principal es que la narración tenga sentido, sea coherente, no deje cabos sueltos y, por supuesto, incluya una moraleja. Todo es de cara a la galería: la teatralización de la política ha devorado o está devorando a la propia política. No se trata tanto de hacer cosas como de simular, de aparentar, de representar que se las hace; lo prioritario es el impacto en los espectadores, no en los ciudadanos, en el público, no en las personas. La política trabaja más para el público que para el ciudadano, sabedora de que la mayoría de los ciudadanos operamos durante la mayor parte del tiempo como público, como espectadores, como hinchas en el peor de los casos: se diría que solo recuperamos nuestra condición de ciudadanos el día de las elecciones, aunque probablemente en este caso nuestras decisiones estarán tan mediatizadas por nuestra trayectoria vital como público que quizá quien acaba votando a un partido u otro es más el espectador que el ciudadano.
¿Es posible escapar de ese círculo vicioso? Escapar del todo no, pero escapar un poco sí. Suscribamos aquello que sentenciaba Agustín García Calvo en su ‘Sermón de ser y no ser’: que cuando decimos que no somos nadie, lo que en realidad queremos decir es que no somos todo. Justamente: no podemos eludir al cien por cien la ley de hierro del relato, pero sí al diez, al veinte, al cincuenta por cien (e incluso alcanzar esos modestos porcentajes requiere quizá demasiado tiempo). Decía el clásico, el arte es largo y además no importa. Hoy sabemos que la verdad es larga: ¿estamos en puertas de llegar a la terrible conclusión de que además no importa?