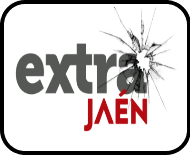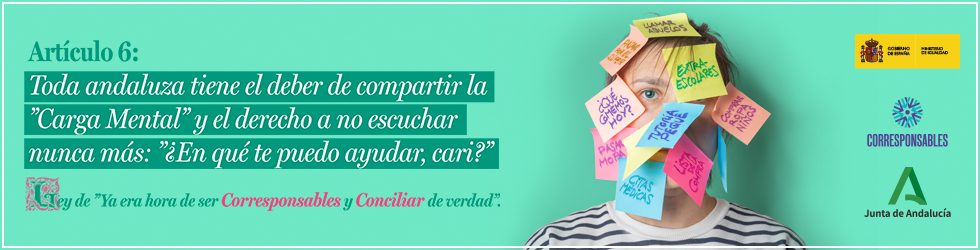Esta ha sido una de esas semanas en las que parece que todo se acelera. En las horas previas al pleno del Congreso en el que Sánchez se jugaba la continuidad de la legislatura, tanto PP como VOX, a priori los rivales del Presidente, tomaban dos decisiones claves para el rumbo que necesitan marcar en los próximos meses, de cara a unas posibles elecciones.
Feijóo endurecía el perfil de sus colaboradores más cercanos, antes de endurecer también el tono de su discurso hasta llegar a lo personal, buscando acercarse a VOX en la crítica al Gobierno e intentando aparecer como el líder sólido que puede unificar a toda la derecha. Esto muestra que su prioridad política, antes que Sánchez, es frenar el auge de los de Abascal y separarse lo suficiente de ellos como para intentar gobernar en solitario, ya que el enfrentamiento y el rechazo a la extrema derecha se ha convertido en la nueva idea fuerza tanto de los conservadores europeos (contra Meloni y Le Pen) como del capital nacional. VOX, por su parte, marcaba de nuevo la agenda, situando la inmigración, y sus consecuencias, como eje del debate. Entre su propuesta de “remigración” y los hechos de estas últimas horas en Torre Pacheco, intentó, y parece estar consiguiendo, empujar y arrinconar al PP más a su derecha y permitir a Sánchez cambiar el foco desde la corrupción al racismo y la inmigración. La inmigración y la criminalidad son la defensa de VOX frente a los populares, y un balón de oxígeno para el Gobierno, mayor que el que sus socios le dieron el pasado miércoles. El PP lucha contra ambos focos, Sánchez y Abascal, aunque Feijóo no parece tener capacidad para abarcar tanto. Sánchez lucha contra sí mismo, o contra los que tiene más cerca, y contra un PP moderado y una izquierda combativa; ya que necesita lo contrario de ambos: una derecha echada al monte y una izquierda dócil a la que poder aglutinar. Por último, esta izquierda perdida continúa moviéndose entre los anuncios posibilistas de una fuerza de gobierno, que no calan en la población, y las amenazas vanas a un Sánchez del que dependen y al que está sometida, surfeando mientras sobre sus contradicciones.
Varias de estas cuestiones tienen mucho que ver con el concepto de impenetrabilidad, principio fundamental de la física que viene a decir que dos cuerpos no pueden ocupar el mismo espacio al mismo tiempo. Aplicado a la política, podríamos decir que todo espacio vacío tiende a ocuparse inmediatamente. Las ausencias y los huecos no permanecen vacantes indefinidamente si no que, al contrario, son siempre ocupados por otros actores, otros grupos u otros relatos. Veamos.
Hay algo profundamente cínico en el modo en que buena parte del espectro político y mediático reacciona al auge de la ultraderecha en España. Como si fuera un meteorito que ha caído del cielo. Como si VOX, y lo que representa, no fuese más que una anomalía democrática, un virus importado, un fallo en Matrix. Como si no hubiera estado aquí siempre o no tuviera nada que ver con nosotros
Pero lo tiene todo que ver. La ultraderecha no ha irrumpido en nuestras instituciones porque los españoles se hayan vuelto locos ni porque nos falte memoria histórica. Ha llegado porque hemos dejado hueco. Porque durante años, desde las trincheras del supuesto consenso democrático, hemos vaciado de contenido la palabra política, la hemos convertido en una ceremonia de gestión sin alma, en un arte de sobrevivir sin transformar. Y cuando la política deja de tener sentido, otros se encargan de dotarla de emoción, relato y enemigos.
La ultraderecha no gana porque tenga razón. Gana porque nosotros hemos perdido el hilo. Mucha gente joven, trabajadores precarios, pequeños autónomos, padres agobiados por la hipoteca y chavales que no se ven en el futuro, no votan a la ultraderecha porque odien a los inmigrantes o quieran volver al franquismo. Lo hacen porque sienten que nadie les representa. Porque hace tiempo que dejaron de esperar algo de la democracia, y cuando uno deja de esperar, empieza a golpear.
VOX, y otros que vendrán, han entendido algo que muchos progresistas aún no se atreven a asumir: que el malestar es más fuerte que las etiquetas. Que cuando no llegas a fin de mes, cuando tu contrato caduca cada seis meses, cuando no puedes emanciparte ni comprarte un piso, aunque trabajes, da igual cuántas veces te hablen de “valores democráticos”. La democracia, para muchos, ya no significa nada tangible. Es una bandera hueca.
Y en ese vacío, el discurso ultraderechista se cuela con una eficacia de reloj suizo. Porque no explica, simplifica. Porque no propone, castiga. Porque no construye, señala culpables. Y a veces, cuando estás lo bastante frustrado, lo de menos es que te digan la verdad: lo que quieres es que alguien parezca que te defiende.
Frente a esto, hay quien aún cree que la batalla contra la ultraderecha se gana con informes, datos y lecciones morales. Como si a un chaval de 18 años que consume política a través de clips de TikTok y memes le fueras a convencer con una rueda de prensa del ministro de turno. La derecha extrema habla el lenguaje de la emoción, del conflicto, del “nosotros contra ellos”. Y lo hace sin complejos. Se cuela en los canales, en los algoritmos, en las canciones, en las bromas. La izquierda, mientras tanto, sigue atrapada entre la solemnidad y la pedagogía infinita, creyendo que el mundo cambiará por acumulación de tecnicismos bienintencionados.
¿De verdad alguien piensa que se frena el avance reaccionario dando más clases de ciudadanía en institutos? ¿De verdad creemos que llamar “fascistas” a los votantes de VOX va a hacer que cambien de voto, y no que se atrincheren más?
Este fin de semana hemos visto como en las periferias urbanas y rurales abandonadas por el Estado, donde la precariedad laboral y vital es norma, crece la desafección y se fomenta el conflicto ciudadano. Si el Estado no garantiza derechos, la democracia se convierte en un discurso vacío. Y en ese vacío entra el populismo autoritario con promesas de orden, castigo y protección nacional. Pero también hemos visto cómo se ha perdido la comunicación ya que, si las redes sociales han reemplazado a los medios como fuente principal de información para muchos jóvenes, deberíamos saber que la viralidad va a premiar el mensaje emocional, simple y agresivo. Y ahí la ultraderecha ha sabido jugar su juego: memes, victimismo, provocación, guerra cultural y una narrativa de enfrentamiento constante.
La política progresista ha perdido la batalla cultural porque dejó de estar en la calle, en los bares, en los espacios donde se cuece la vida. Y la ultraderecha, con todos sus monstruos, ha ocupado ese lugar con su coche tuneado, su bandera gigante y su discurso de barra de bar.
El gran error ha sido abandonar lo material como centro de la acción política. Convertir la izquierda en un catálogo de causas justas pero desconectadas de la vida cotidiana. Hablar del cambio climático sin hablar de las facturas. Hablar de feminismo sin hablar de brecha laboral. Hablar de derechos sin garantizar techos, sueldos, trenes que lleguen a los pueblos, médicos que atiendan y alquileres que no te arruinen.
La ultraderecha gana cuando la izquierda olvida que la dignidad empieza en la nevera, no en la bandera. Que la patria se defiende garantizando que puedas vivir en tu barrio, no que puedas colgar una pancarta en el balcón del Ayuntamiento. Mientras los partidos progresistas se pierden en guerras simbólicas, la ultraderecha se presenta como la voz del sentido común (aunque sea comúnmente falso), como la respuesta rápida a un mundo que ya no entiende nadie.
Y, llegados a este punto, ¿qué hacer? La buena noticia es que aún hay tiempo. Pero no se trata solo de frenar a la ultraderecha. Se trata de volver a ganar el relato de país. De dejar de gestionar la decadencia con buenos modales y empezar a ofrecer futuro. No basta con denunciar a la ultraderecha. Hacerlo mal —por ejemplo, desde el paternalismo moral, el insulto o la demonización— puede ser incluso contraproducente. Se necesita una estrategia política y comunicativa inteligente, propositiva y empática. No más campañas del miedo. No más apelaciones abstractas a “la democracia” o “la convivencia”. Hay que hablar de lo que le duele a la gente, con un lenguaje que entiendan y desde un lugar emocional que reconozcan.
Eso exige coraje político, sí. Pero también humildad. La izquierda tiene que escuchar más y juzgar menos. Abandonar cierta superioridad moral, cierto tic de minoría ilustrada, y volver al barro: a las asociaciones vecinales, a las asambleas, a las colas del paro, a las ferias de los pueblos, a las aulas. Hay que estar donde se construye comunidad.
Y, sobre todo, hay que comunicar bien. Sin complejos. Con pasión. Con historias. Con símbolos propios. Reivindicar el patriotismo de lo cotidiano: la abuela que te cuida, el maestro que te enseña, la médica que te salva, el barrio que te abraza. Esa es la patria que hay que defender. Y no hace falta gritar para hacerlo, sino el sentido común de la gente común. Porque también es de sentido común saber que la inmigración masiva supone un gran objetivo para ese capital que nos precariza y sólo busca mano de obra cuanto más barata mejor.
Claro que hay alternativa. Pero pasa por hacer autocrítica de verdad. Por dejar de echarle la culpa al votante confundido y empezar a mirar por qué el discurso reaccionario le suena más cercano. Por colocar lo material en el centro. Por volver a hacer política con horizonte, no con miedo.
Porque al final, la ultraderecha no es el problema: es el síntoma. El verdadero problema es el abandono. El abandono institucional, emocional, cultural. El abandono de un proyecto compartido de país. Y eso no se combate con indignación desde el sofá. Se combate con política con sentido, con comunidad con raíces y con justicia con cuerpo. Democracia no es solo votar cada cuatro años. Democracia es vivir con dignidad cada día.
Y si no lo entiende la izquierda, lo entenderán otros. De hecho, ya lo están haciendo, ocupando unos espacios que no van a quedarse vacíos.