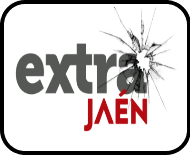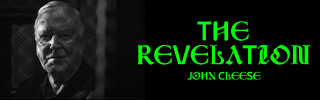En España hablamos de vivienda como quien habla del tiempo: con resignación, con chistes amargos, con esa sensación de que todo el mundo tiene una teoría y nadie tiene una llave. Es un tema viejo, casi cansado… salvo para quien está atrapado en él. Es decir, para medio país.
Y sin embargo seguimos tratándolo como si fuera igual que el precio de cualquier otro producto de consumo, como si fuera jamón o nuestro aceite de oliva. Oferta, demanda, mercado. “Si quieres casa, paga”. “Si sube el precio, ya bajará la demanda”. Todo muy Adam Smith, muy manual de primero de economía. Solo que hay un problema. El jamón se puede sustituir por pavo. La vivienda no. Nadie dice: “bah, este año no me alquilo casa, ya veremos”. Puedes aplazar un coche, un viaje, incluso una boda. Pero no puedes aplazar tener un techo.
Ahí se termina la teoría elegante y empieza la vida real.
Nadie puede decidir “pues hoy no compro casa, ya comeré vivienda la semana que viene”. O “ahora no alquilo, ya veré”. Podemos retrasar, estrechar la vida, dormir en pisos compartidos eternamente, emanciparnos a los treinta y muchos o “volver temporalmente” con los padres —esa palabra que en España significa mínimo dos años. Pero no podemos renunciar a un techo. Y cuando eso ocurre, el modelo clásico de oferta y demanda deja de funcionar como debería.
En otras palabras: el mercado de la vivienda no se autorregula. No puede. No nació para esto. Que un kilo de atún cueste 30 euros puede llevarte a elegir otra proteína. Si el alquiler pasa de 800 a 1.200 euros, ¿cuál es la alternativa? ¿No vivir? ¿Dormir en sueños húmedos de liberalismo perfecto?
La necesidad hace que la demanda sea rígida, casi inflexible. La gente lo paga o sacrifica otras cosas: ocio, ahorro, hijos, tiempo, bienestar. El problema no es ideológico, es físico: todo el mundo necesita un lugar donde vivir.
Eso convierte el mercado en algo inestable: si la gente no puede retirarse cuando los precios suben, los precios pueden subir hasta donde aguanten los cuerpos y las cuentas.
La demanda de vivienda es esa curva que, en los gráficos, debería caer cuando el precio sube. Pero no cae. Se tensa. Se estira. Se rompe por los lugares más personales: la emancipación retrasada, el ahorro que no llega, los hijos que no se tienen, la pareja que no se forma o se rompe pero no puede separarse porque no puede pagarlo. No hay curva. Hay necesidad.
Y en economía, cuando la necesidad sustituye a la elección, el mercado deja de ser un mecanismo racional para convertirse en una centrifugadora social.
Luego está el mantra de “el problema es que falta oferta, así que hay que construir”. Cierto… pero con matices importantes. Construir no es apretar un botón, es una coreografía lenta, cara y frágil: suelo disponible, permisos infinitos, financiación complicada, mano de obra que no tenemos, materiales disparados de precio y un reloj que avanza más rápido que las grúas.
En 2024 se iniciaron apenas 128.000 viviendas. Y en los próximos años se esperan casi cuatro millones de nuevos hogares, más pequeños, más urbanos, más vulnerables a los precios. Jugamos un partido de agua contra fuego con el grifo a media presión.
No es ideología. Es aritmética. Entonces, si todos lo vemos… ¿por qué discutimos tanto? Y aquí es donde la conversación se pone incómoda, pero también honesta.
España es un país de propietarios. Fue una idea del franquismo y lo consiguió sobradamente. El 74% de los hogares tiene vivienda en propiedad. Y para la mayoría, esa vivienda no es una inversión financiera: es la seguridad emocional, el plan de retiro, el “por si acaso”, la herencia para los hijos, la prueba de haber llegado”.
En un mercado de escasez, esa vivienda sube de valor. Si cambiamos las reglas para que la vivienda sea accesible para quien viene detrás —jóvenes, familias, trabajadores—, ese valor relativo puede crecer menos o, horror de horrores, estabilizarse. No hay villanos aquí. Hay miedo. Miedo a perder lo único sólido en un país donde lo sólido escasea: la casa. Esa casa que en nuestro imaginario es refugio, identidad y, a veces, salvación.
Pero la otra cara del miedo también grita: millones que hoy no
pueden empezar la vida.
¿De verdad un país puede prosperar cuando sus jóvenes viven como turistas de su
propia existencia?
Llegado a este punto, ya podemos imaginar que una parte de la población, sinceramente, no cree que aumentar la oferta vaya a mejorar las cosas. Y no es estupidez: si las casas nuevas se levantan en lugares donde nadie trabaja ni sueña, la intuición tiene razón. Decir “construir siempre baja precios” es tan falso como decir “construir nunca baja precios”. El dónde, el cómo y el para quién importan.
Lo que no podemos permitirnos es el autoengaño: negar la relación entre oferta y precios porque nos sirve emocionalmente, aunque nos perjudique como país.
Entonces, ¿qué hacemos? Lo que un país adulto hace cuando algo esencial se tuerce: mezclar herramientas, repartir esfuerzos y pensar a largo plazo. No necesitamos elegir entre “más mercado” o “más Estado”. Necesitamos más país.
Eso significa, por ejemplo: construir vivienda donde la vida real ocurre, no donde sobra terreno; poner al servicio del siglo XXI edificios que nacieron para el XX: oficinas que hoy duermen, locales que podrían ser hogares; garantizar un parque público estable y decente —no residencias de paso, sino hogares duraderos y regular con firmeza lo que distorsiona sin demonizar lo que funciona. Asimismo, es importante cuidar a los propietarios que sienten vértigo: transiciones justas, seguridad jurídica, incentivos al alquiler estable.
Ni la revolución expropiatoria ni el laissez-faire de postal. Ni derribar a quienes ya tienen hogar ni abandonar a quienes aún no pueden tenerlo. Se trata de algo más simple y más grande: que vivir no sea un privilegio.
A veces pienso que debatimos sobre vivienda como si discutiéramos de fútbol: quién tiene razón, quién gana el frame, quién grita más fuerte. Pero no estamos hablando de ideología; estamos hablando del lugar donde ocurren nuestras vidas. Si la vivienda falla, falla el país entero: nacimientos, talento, empleo, salud mental, cohesión social, futuro.
La pregunta no es “¿qué solución única?” o “¿qué modelo es el mío?”. Ese juego solo alimenta clics, ruido y trinchera. La pregunta real es: ¿Queremos un país donde todos puedan construir un proyecto de vida? O más simple aún: ¿Queremos un país que funcione para sus jóvenes, para sus familias, para su futuro? Porque si la vivienda falla, todo lo demás se desploma: natalidad, productividad, movilidad laboral, salud mental, cohesión social.
No se trata de proteger el ladrillo. Se trata de proteger la vida que queremos que ocurra dentro de él. Por tanto, todo este debate se basa en una pregunta sencilla, casi infantil: ¿Queremos un país donde sea posible construir una vida?
Si la respuesta es sí, entonces el debate no va de ladrillos. Va de dignidad. De proyecto de país. De si queremos vivir juntos o cada uno atrincherado detrás de su propia puerta. Porque, al final, una vivienda no es un activo. La vivienda no es un mercado sino el escenario de nuestras vidas. Ese punto en el mapa donde alguien decide que merece la pena quedarse.
Y ahora mismo, demasiada gente no puede elegir quedarse. Y ese, no otro, es el verdadero problema.