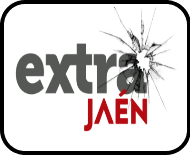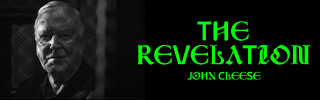Hay un extraño confort en opinar del mundo desde la distancia. Desde España, y en general desde Europa, el planeta se nos aparece como una serie de episodios que nos conmueven, indignan o entretienen, pero rara vez como lo que realmente es: un tablero donde los actores juegan para ganar poder, influencia o seguridad. Y sin embargo, nos gusta pensar que participamos. Comentamos sobre China, sobre la OTAN, sobre Israel o Rusia con la seguridad de quien ha leído dos titulares y un tuit. Nos sentimos, incluso, parte del debate global. Pero lo cierto es que Europa —y EspañY, de manera casi ejemplar— ha dejado de pensar estratégicamente el mundo. Ya no entendemos la lógica con la que se mueve el resto, ni parecemos interesados en hacerlo.
En Washington o Pekín, la política exterior se discute en términos de poder, de recursos, de capacidades industriales o militares. En Bruselas, Madrid o París, el debate gira en torno a los valores, los derechos y las buenas intenciones. No está mal que defendamos principios; lo preocupante es que lo hagamos como sustituto del pensamiento estratégico.
Un ejemplo. Mientras la UE y los gobiernos europeos vuelven a discutir sobre aumentar la presión fiscal, disminuir el gasto público y retomar la senda de la austeridad, Mario Draghi, el mismo al que han encargado un informe estratégico sobre el futuro político y económico de Europa, nos dice: “El Estado del bienestar no es un lastre en Suecia, que tiene la mayor ratio de gasto social y a la vez las mejores cifras de competitividad. El Estado del bienestar no es el problema; el gasto social no es el problema”. Mientras nadie escucha, Draghi vuelve a advertirnos de la parálisis de las instituciones europeas y de los gobiernos de los Veintisiete en un momento clave. Su receta va en la línea contraria de lo que está encima de la mesa en la UE: mayor inversión, uso de la cooperación reforzada y defensa del gasto social.
Cuando Estados Unidos habla de “defender la democracia” en el
Indo-Pacífico, está hablando, en realidad, de asegurar su dominio naval y
comercial sobre una región vital.
Cuando China invoca la “cooperación mutuamente beneficiosa”, está articulando
una política de expansión económica y tecnológica bajo cobertura diplomática. Cuando
Europa habla de “autonomía estratégica”, suele referirse a la esperanza de que
alguien más pague la factura.
La diferencia no es solo semántica. Es estructural. Los demás entienden que los valores son instrumentos del poder. Nosotros, que el poder es una vulgaridad que conviene disimular tras los valores. Y así nos va.
En España, la situación adquiere tintes casi caricaturescos. Nuestra
política exterior se ha vuelto retórica hueca, una mezcla de moralina,
oportunismo y provincialismo emocional. La izquierda se refugia en la nostalgia
del antiimperialismo setentero; la derecha en un patriotismo de salón que se
disuelve en cuanto hay que hablar de presupuestos de defensa.
Los medios no ayudan: las secciones internacionales se llenan de titulares
morales —“el bueno, el malo y el indiferente”—, mientras los think tanks
languidecen en la irrelevancia o sobreviven con fondos que apenas dan para
organizar un seminario al año.
La consecuencia es que la mayoría de los ciudadanos, de todos los signos, viven en un mundo imaginario: creen que la política internacional es un concurso de virtudes y no un campo de fuerza. Cuando un dirigente chino habla de “civilización armoniosa”, pensamos que está haciendo filosofía; cuando Draghi advierte que Europa debe gastar más para no quedarse atrás, lo interpretamos como un debate fiscal, no como lo que es: una advertencia estratégica.
Lo que pasa en España no es una rareza. Es el reflejo de un problema más profundo: Europa ha perdido la cultura del poder. El continente que inventó la diplomacia moderna, las alianzas, el equilibrio de fuerzas y la política realista, hoy se siente incómodo cuando oye palabras como “interés nacional” o “soberanía”. Preferimos el lenguaje de la cooperación, los valores y las cumbres interminables. Mientras tanto, Estados Unidos compite por el control tecnológico y militar del siglo XXI, China construye redes de influencia global, y Rusia actúa con la brutal franqueza de quien sabe que el poder no necesita justificación moral.
Nosotros, en cambio, debatimos si subir o no el presupuesto de
defensa al 2 % del PIB como si fuera un gesto simbólico, no una necesidad para
mantener nuestra autonomía.
Draghi, en su reciente informe, lo dijo con una claridad incómoda: Europa se
enfrenta a un cambio de época que exige inversión, industria, energía y poder.
Pero los gobiernos europeos siguen discutiendo las reglas fiscales y la
austeridad, como si el mundo siguiera en 1998. Justo en dirección contraria. Mientras
tanto, los países que sí piensan estratégicamente reconfiguran las cadenas de
suministro, blindan su soberanía tecnológica y negocian con los recursos del
futuro: chips, inteligencia artificial, energía y rutas marítimas.
Lo paradójico es que quienes podrían corregir esta ceguera —académicos, periodistas, intelectuales— suelen ser quienes más la reproducen. En la universidad, la política internacional se enseña como si el mundo fuera una asamblea de Naciones Unidas, no un tablero de poder. En los medios, la cobertura internacional se hace con mirada moral o sentimental: se denuncian atrocidades o injusticias, pero rara vez se explican los intereses que las causan. Y cuando alguien intenta hacerlo, se le acusa de “realista”, que en nuestro vocabulario equivale a “cínico”.
Hemos confundido comprender con justificar, y moralizar con entender. El resultado es un discurso público que flota en el vacío: lleno de valores, pero sin instrumentos. Somos capaces de condenar a China por sus abusos o a Estados Unidos por su doble rasero, pero incapaces de diseñar una política propia que no sea el eco de la ajena.
El precio de esta inocencia es la irrelevancia. Europa ya no dicta
las reglas del juego. Las obedece. No lidera el cambio tecnológico, ni el
militar, ni el energético. Se limita a adaptarse.
España, como parte de ese conjunto, ha asumido con sorprendente serenidad su
papel de actor secundario. A veces, incluso nos lo tomamos como un alivio: ser
pequeños nos exime de pensar en grande. Pero esa comodidad tiene un coste. Los
países que no piensan estratégicamente terminan siendo el espacio donde los
demás ejecutan su estrategia.
Recuperar la capacidad de pensar el mundo no significa renunciar a los valores. Significa entender que los valores no sirven de nada si no van acompañados de poder, de autonomía económica, tecnológica y militar. Significa formar una ciudadanía capaz de comprender el mundo sin reducirlo a cuentos morales. Significa que los medios y la universidad deben abandonar la condescendencia y atreverse a explicar la realidad tal como es, no como querríamos que fuera. Y significa, sobre todo, que Europa debe volver a hablar el lenguaje del interés —con naturalidad, sin culpa—, porque sin interés no hay política, solo deseo.
El mundo no va a detenerse para que Europa despierte. Mientras seguimos moralizando sobre lo que otros hacen mal, el eje de poder global se desplaza, la tecnología redefine la soberanía y las alianzas se reconfiguran sin nosotros. Si no entendemos la lógica de los demás, no podremos defender la nuestra. Y si seguimos creyendo que la política internacional es una cuestión de decencia más que de estrategia, acabaremos convertidos en eso mismo que tanto tememos: una nota al pie de la historia.